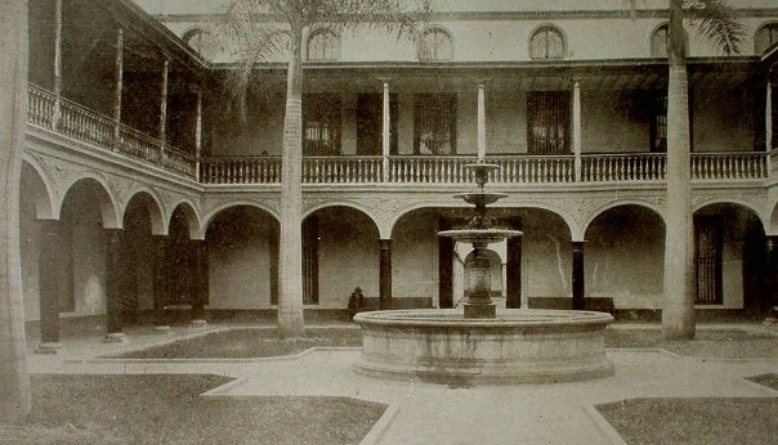La “década infame” y la disyuntiva de 1945. Por Elio Noé Salcedo
Historia de la Universidad Latinoamericana (Tercera Parte)
Entre 1918 y 1930, algo había cambiado en el Reformismo desde que el estudiantado en masa –salvo honrosas excepciones- había apoyado un golpe “con olor a petróleo”, según la definición de Waldo Frank. En verdad, se trataba de la reacción de los trusts petroleros contra el conveniente otorgamiento a YPF del monopolio de la venta de naftas en Capital Federal y la firma soberana del convenio argentino-soviético sobre hidrocarburos.
Las clases medias –de origen inmigratorio mayoritariamente-, insertadas ya en el aparato económico y político del próspero país agropecuario, habían conquistado el último baluarte oligárquico: la Universidad. “El acceso a ella, pasada la hora del romanticismo –apunta el historiador Ferrero- se revelaba como su verdadera reivindicación de clase, mientras que las aspiraciones populares y latinoamericanistas, aparecían como su elemento utópico, carente de sustento social y perspectivas concretas” (Ob. Cit).
En poco tiempo, la autocracia uriburista mostraría su verdadero rostro en la Universidad de Buenos Aires, cuyos integrantes la habían acompañado hasta las mismas puertas del poder: profesores, consejeros y militantes reformistas eran detenidos, encarcelados y torturados, con lo cual, los propios hijos de la clase media desagradecida pasaban a ser también víctimas del golpe que habían propiciado.
En Córdoba, el idilio duraría nueve meses, al amparo de los restos de autonomía universitaria. El 22 de octubre de 1930 es elegido rector el Ing. José Benjamín Barros, quien con el apoyo del movimiento estudiantil realizará una gestión “inaudita” (en el decir de Deodoro Roca). Aparte de donar sus sueldos, el Ing. Barros regularizó la imprenta y la biblioteca, proyectó la Casa del Estudiante, y hasta personalidades como Pedro Henríquez Ureña, Luis Giménez de Asúa, André Siggfried y Aníbal Ponce pudieron ocupar la tribuna académica.
Pero un rectorado reformista bajo la dictadura conservadora resultaba una paradoja, y el 19 de junio de 1931 la fuerza policial del dictador invadió la Universidad de Córdoba, lo que obligó a Barros a renunciar, no sin antes denunciar la incompatibilidad de la ocupación policial “con la existencia misma de la Universidad”. Cabría preguntarse si es posible defender la autonomía universitaria, incluso en un país “democrático”, sin defender y conquistar a la vez la autonomía económica de la Nación, sobre cuya base se sostiene el presupuesto universitario.
A partir de la asunción del Ing. Eduardo Deheza se reinician las expulsiones de alumnos y la exoneración arbitraria de profesores. El 22 de agosto el Consejo Superior desconoce a la Federación Universitaria de Córdoba; simultáneamente, el Poder Ejecutivo cesantea por decreto y sin audiencia a los profesores reformistas y expulsa a seis alumnos más, lo que dará lugar a nuevas huelgas estudiantiles.
El fin de la dictadura y el comienzo de la ficción democrática
A partir de 1932, con la asunción del Gral. Agustín P. Justo y el Dr. Julio A. Roca (h), a través de los proscriptivos comicios de noviembre de 1931, el cambio sería solo cosmético, y bajo la máscara de una república independiente y de la vuelta al sistema democrático, se institucionalizaría la proscripción del yrigoyenismo, la ficción democrática (suscripta por radicales antipersonalistas, socialistas, conservadores y demócratas progresistas), la entrega nacional (Pacto Roca Runciman) y la mishiadura, los cuatro caballos del Apocalipsis de aquella década.
Desde los comienzos de la conspiración de 1930 contra Yrigoyen, “las ilusiones corporativistas de Uriburu se habían enfrentado con la oposición de Justo y de los partidos oligárquicos” (Ob. Cit.). Les “preocupaba” la dictadura, pero no le harían asco a la proscripción del movimiento mayoritario, al fraude o la ficción democrática e incluso a la tortura. Al doctor Leopoldo Melo (radical alvearista), ministro del Interior de Justo entre 1932 y 1936, le tocaría el triste honor de perfeccionar los métodos de la Sección Especial de la Policía Federal (creada por Uriburu), con lo que la picana pasaría de aplicarse al ganado a ocuparse en los seres humanos con el democrático fin de apretar opositores e incluso correligionarios. Así se doblaban algunos dirigentes radicales mientras el radicalismo se partía definitivamente.
El Gral. Justo llegaba al poder debido a la abstención del radicalismo en esos comicios, en aquel momento encabezado por Alvear, pues Yrigoyen permanecía preso en Martín García. Con la abstención electoral –que por su inconveniencia no contaba con la aprobación del caudillo radical- el radicalismo le hacía el juego al candidato oficial.
En efecto –refiere Jorge Abelardo Ramos-, “al abstenerse el radicalismo, se produce un ordenamiento político alrededor del nombre del general Justo, al que concurren conservadores, radicales antipersonalistas inspirados por Leopoldo Melo y socialistas independientes acaudillados por Antonio De Tomaso y Federico Pinedo”.
Ese ordenamiento político se conocerá con el nombre de Concordancia. Dadas como estaban las cosas, la opción opositora por la Alianza Demócrata Socialista solo le proporcionaría al régimen imperante “la ficción de juego limpio”. Al estar excluido el radicalismo, el resultado electoral, con o sin fraude, era previsible; la política entreguista y hambreadora, a lo largo y ancho del país.
El impacto social de las primeras décadas del siglo XX con la llegada de los jóvenes de clase media desde el campo próspero a la ciudad cosmopolita para estudiar, será superado en esta década por el impacto de las muchachas que llegan de Tucumán, Santiago del Estero o Corrientes a la Capital para conchabarse como “empleadas domésticas” con comida y cama adentro. Otro tanto ocurrirá con los jóvenes provincianos sin destino cierto, que emigraban a la gran ciudad en busca de algún futuro. Así, el país se volvía sobre la boca de su propio embudo, creado a raíz de la estructura agroexportadora instituida (Ese nuevo fenómeno social haría eclosión el 17 de octubre de 1945, auspiciando una nueva época).
Ramón Doll –un representante del naciente revisionismo nacional- descubría al final de la década “el triángulo de la oligarquía curialesca”: Bufete-Estrado-Facultad, que permanecía vigente a pesar de todo. Observad bien –escribe Doll-: son siempre los mismos apellidos, son los yernos y sus suegros, los hermanos y los cuñados. El abogado de un ferrocarril es siempre el profesor de la facultad que un buen día salta a un juzgado o a una Cámara, o el juez que salta a un bufete bien rentado por la Standard Oil, y cabalmente es también profesor de la Universidad (Ob. Cit.).
En ese contexto del cambio del gobierno autocrático de Uriburu a la democracia proscriptiva y fraudulenta del Gral. Agustín P. Justo, la FUA convocó a la Convención Nacional Reformista para el 7 y 8 de mayo de 1932 en Córdoba.
Allí se fijaron las bases para la realización del “Segundo Congreso Nacional Universitario”, que sesionaría en Buenos Aires entre el 13 y 18 de agosto de aquel año. Entre la asunción de Justo y el Congreso de la FUA tendrá lugar la gran huelga estudiantil (mayo de 1932 a febrero de 1933), con epicentro en la Córdoba radical y con apoyo de todas las federaciones universitarias y de la intelectualidad progresista y de izquierda de todo el país que resistía el autoritarismo dentro de la Universidad.
Como queda dicho, aparte de la extensa huelga, que demostraba la permanente vitalidad del movimiento estudiantil, se destacaría en aquellos primeros años de la década el Segundo Congreso de la FUA, que “fue más allá del antiimperialismo romántico propio del movimiento del ’18 y sancionó toda una serie de ponencias de carácter socialista y anticapitalista” (Ob. Cit.).
Para empezar, el Congreso tomaría importantes resoluciones, entre otras: el pedido de libertad para el dirigente reformista y antiimperialista Haya de la Torre, preso en el Perú; la condena a los grupos fascistas paramilitares, exigiendo su disolución; el llamado a la paz entre Bolivia y Paraguay, con una exhortación a los maestros, obreros y estudiantes de los dos países hermanos para que rehusaran tomar las armas; una manifestación contra el limitacionismo en el ingreso universitario; un magnífico despacho sobre “la Reforma educacional”, afirmando la necesidad de una enseñanza humanista; y la propuesta de una ley universitaria, declarando el dogma de que “la Reforma Universitaria es parte indivisible de la Reforma Social”.
Al intervenir universidades y colegios, derogar conquistas que habían costado años de lucha y cesantear a profesores y alumnos con toda impunidad, la dictadura de Uriburu había puesto en evidencia la fragilidad de la autonomía universitaria y de aquella utopía reformista de realizar la “regeneración de América” desde la propia Universidad.
“Este descubrimiento casi súbito –dice Ferrero- los había llevado de un extremo a otro: de la confianza irrestricta en las virtudes palingenésicas de la intelligentzia en la sociedad, a la triste certeza de que nada sólido podía ella construir ni siquiera en las casas de estudios superiores si antes no se transformaba de arriba abajo la sociedad entera”.
Para Jorge Enea Spilimbergo -dirigente histórico de la izquierda nacional en la Argentina-, “ese socialismo químicamente puro del Segundo Congreso no constituía un paso adelante en la conciencia reformista respecto de 1918, sino un paso atrás, ya que canjeaba el programa nacional-democrático del año 18 (y su vinculación concreta con el yrigoyenismo en ascenso) por un anticapitalismo abstracto en que Yrigoyen y Justo eran colocados en un mismo nivel, y en una misma bolsa, execrados ambos a un mismo título como “burgueses” y “reaccionarios” … En 1932, asunción de un programa socialista por parte de la pequeña burguesía estudiantil no significaba otra cosa que renunciar a combatir el uriburismo sino de palabra y hacerse cómplice de la proscripción del radicalismo mayoritario” (Spilimbergo, 1963).
Del otro lado estaban los que, como Sofanor Novillo Corvalán –nuevo Rector elegido en noviembre de 1932 por el Consejo Superior con la sola presencia profesoral y quórum estricto- acusaban a la Reforma de “fuerza de vanguardia atormentada por ideas extremas” que había intentado desnaturalizar a la Universidad, “convirtiéndola no en cátedra de doctrina sino en tribuna de propaganda”, causando así el “desconocimiento del principio de autoridad y la muerte de la disciplina”.
Para Novillo Corvalán, la Universidad no era “un reflejo de la sociedad, sino una irradiación de la cultura”, y por eso no debía “recoger de aquella sus agitaciones, la lucha de sus clases, sus miserias y sus gritos de rebelión”, porque “los procesos sociales son del resorte de los parlamentos y de los consejos de gobierno, de los partidos políticos, de los clubes y de la prensa” (Ob. Cit.). Por supuesto, dicho pensamiento estaba en las antípodas del pensamiento reformista de sus ideólogos, para quienes “el universitario puro es una monstruosidad” (Deodoro Roca).
La situación dentro y fuera de la Universidad
Al promediar el primer lustro de la década, la situación adentro de la Universidad no era sino el reflejo directo del deterioro político, económico y social en el país. La Universidad se había transformado en “una gran caverna”, llena de “fieros trogloditas, espantables e hirsutos”, que alzaban “los penates de la tradición” como justificativo, según denunciaba Deodoro Roca, y, “sin el control de los estudiantes”, había vuelto a “ser lo de antes: burocracia, instituto secular del acomodo. Presupuesto, parientes, parientes, muchos parientes… Paniaguados. Tartamudos dictando cátedras de declamación. Enseñando, para cobrar sueldo, precisamente, todos los que necesitan aprender. Profusión de fundaciones huecas. Institutos para todo: institutos de Derecho Civil, de Filosofía, de Ciencias Mercantiles y Económicas, de Aeronáutica, etcétera”. Salvo el de Tisiología, todos eran “o la pompa verbal y retórica que disimula un viejo complejo de inferioridad, o el pretexto decoroso para repartir empleos entre parientes sin saber y sin clientes”.
Afuera, la disyuntiva era de hierro: “al que no quería callar lo mataban de silencio o de hambre” (Ramos, Ob. Cit.). El pueblo trabajador, después de acompañar el cuerpo de Hipólito Yrigoyen hasta su última morada en 1933, ahora apretaba los dientes en las madrugadas rodeando a los canillitas que vendían La Prensa, a la pesca de algún trabajo.
La tuberculosis hace estragos. La sífilis y la blenorragia se expanden triunfalmente… El trigo se acumulaba en los silos mientras el hambre se extendía por “el granero del mundo” … Las drogas circulaban por la calle Corrientes… En Mendoza millones de hectolitros de vino desbordaban alegremente las acequias, mientras que, en San Juan, el término medio de vida humana era de 24 años 8 meses… (Semejante desamparo popular tal vez explique, aun en plena Década Infame, la gobernación de Federico Cantoni entre 1932 y 1934 en la provincia cuyana, y la de Amadeo Sabattini entre 1936 y 1940 en Córdoba, herencias ambas del yrigoyenismo y anticipación histórica del peronismo).
El promedio de vida en la civilizada Buenos Aires era, por su parte, de 38 años y cuatro meses. En Londres llegaba a 53 años y 6 meses. Una estadística registra una disminución progresiva del índice del costo de vida en Inglaterra: 164 en 1929; 158 en 1930; 148 en 1931; 144 en 1932; y 140 en 1933. Durante la crisis del año 29 y subsiguientes (Pacto Roca-Runciman mediante), la Argentina semicolonial alimentaría a bajo costo al pueblo británico.
La sustitución de importaciones, consecuencia del obligado encerramiento europeo por la crisis mundial y la Segunda Guerra Mundial, desnudarían el drama de la Argentina agroexportadora y la pondrían frente a su destino industrial. Pero la década infame aún no había concluido.
El reformismo ante la II Guerra Mundial
El clima antifascista por la llegada de Hitler al poder (1933) y la sublevación franquista contra la República española (1936) –en una sociedad como la argentina, más atenta a lo que pasaba en Europa que a lo que sucedía bajo sus pies- dejó a la clase media y a la dirección del reformismo (socialistas, comunistas y radicales), presa de la disyuntiva europea “Democracia o Fascismo”. Pero el problema no estaba a diez mil kilómetros de distancia sino más cerca.
Deodoro Roca, los yrigoyenistas, Sabattini y los núcleos sabattinistas e intransigentes de la Reforma, FORJA y algunos intelectuales del PC como Luis Sommi y Alberto Giúdice, estimaban que la lucha debía darse en dos frentes al mismo tiempo: contra el fascismo y contra el imperialismo inglés de máscara “democrática”(Ob. Cit.), lo que para empezar equivalía a sostener la neutralidad frente a la guerra que se avecinaba, por un lado, y a no dirigir la lucha política contra un peligro fascista proveniente de Europa, sino contra el gobierno del Gral. Justo, más cercano del fascismo que de una genuina democracia; que le había entregado la economía argentina al imperio inglés, sostenía una farsa democrática y condenaba al pueblo argentino a la miseria.
Neutralistas vs. aliadófilos
Al estallar la Segunda Guerra Mundial (1/09/39), la opinión pública argentina se dividió entre “aliadófilos” (o “rupturistas”) y “neutralistas”. La FUA se proclamó “neutralista” y la Convención Nacional de Centros reunida en octubre de ese año convalidó esta posición y “se manifestó con una precoz doctrina ‘tercermundista’: repudió la guerra imperialista, ostentó su “fe en la democracia” y se negó a aceptar “la intromisión en nuestras instituciones de los extremismos de derecha e izquierda” (Ob. Cit.).
La firma del Pacto Molotov-Ribbentrop (23 de agosto de 1939) entre la Unión Soviética y la Alemania Nazi coadyuvó directamente al mantenimiento de la neutralidad por parte de la izquierda pro-soviética, pero dicha “neutralidad” duró hasta que Hitler –rompiendo el pacto previo- invadió Rusia (22 de junio de 1941) y ésta se puso del lado de los Aliados. Fue entonces que los partidarios de la rusa soviética en el movimiento estudiantil –arrastrándolo también- cambiaron de posición y volvieron a su fe por las democracias del mundo, entre las que se contaban los enemigos tradicionales (Gran Bretaña) y más recientes (EE.UU.) de la Argentina, ignorando de plano el dominio imperialista sobre nuestra economía y sus consecuencias a nivel estructural y social, aliándose incluso con los partidos liberales, conservadores y probritánicos locales y desnaturalizando así el fundamento nacional de la neutralidad.
Por solidaridad con los Aliados -en una batalla ajena a nuestros intereses-, las armas de la crítica se dirigieron solamente contra el fascismo europeo, lo que equivalía de una manera u otra a ingresar en la contienda. En el orden nacional, la única que sostuvo hasta el final la No Participación de la Argentina en la carnicería mundial fue FORJA, que integraban Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Luis Dellepiane y Gabriel del Mazo, entre otros.
En esas circunstancias de intenso debate que dividió al reformismo entre neutralistas y aliadófilos, se produjo la convocatoria al III Congreso de la FUA, a realizarse en Córdoba en octubre de 1942.
La capitulación del Tercer Congreso de la FUA
Las representaciones de una y otra corriente en las Facultades y Centros de Estudiantes estaban repartidas, pero mientras la influencia de los sectores rupturistas (pro-aliados) en el seno de la masa reformista se ampliaba, el forjismo nadaba contra la corriente.
El Centro de Farmacia y Bioquímica de Córdoba dio en setiembre de 1941 un enérgico comunicado pronunciándose por “la solidaridad americana” (con EE.UU), el “estricto cumplimiento de las resoluciones de la Conferencia de cancilleres de Río de Janeiro (que recomendaba la ruptura de relaciones diplomáticas y económicas con las potencias del “Eje”)”, el “apoyo moral y material hacia las naciones que defienden la libertad, la civilización y la democracia” y la “liquidación de la quinta columna nazi-fascista”, o sea de los que sostenían la neutralidad.
El Congreso sesionó finalmente los días 2, 3, 4 y 5 de octubre de 1942 en el Teatro Rivera Indarte y en el salón de la Caja Popular de Ahorros de Córdoba, cedidos por el gobierno local del reformista y sabattinista Santiago del Castillo, que sostenía la neutralidad. Las tendencias nacionales y antiimperialistas fueron escarnecidas y denostadas, al punto que varios delegados de Buenos Aires y La Plata decidieron retirarse. Aunque los neutralistas pudieron obtener, no obstante, algunas pequeñas victorias político-gramaticales: los nacionales lograron reemplazar en uno de los documentos aprobados las expresiones que abogaban por “la unidad americana” (con EE. UU.) y “estrechar vínculos” (con EE.UU.), por otra que sostenía la “Unidad Latinoamericana”, que lógicamente no era lo mismo.Recordemos que el mismo Simón Bolívar había advertido: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad…” (Carta al coronel Patricio Campbell del 5 de agosto de 1929).
De cualquier manera, los neutralistas o anti rupturistas quedaron en minoría frente al bloque “democrático” (radicales alvearistas, comunistas, socialistas y liberales), que impuso la condena al “nazi-fascismo”, al propio gobierno de Santiago del Castillo que había facilitado las instalaciones para el Congreso y al revisionismo de raíz rosista, proclamando a su vez la incompatibilidad entre la Reforma y el Nazismo (que era innecesario aclarar) y la necesidad de reanudar relaciones diplomáticas con la URSS (en el bando de los Aliados desde la invasión de Hitler a Rusia), evidenciando la razón del cambio de actitud del comunismo local respecto a la neutralidad. Además, urgía a constituir un “Frente Antifascista” de todas las fuerzas democráticas del país, consigna que soslayaba la farsa democrática y la entrega a la que había sido sometida la Argentina desde 1930 hasta ese momento, en una década que parecía no tener fin.
Sólo la voz de Saúl Taborda se levantó clara y valientemente: “Hay una evidente declinación del pulso juvenil –advirtió-. La juventud dimisiona, evadiéndose de la realidad del presente a favor de la cortina de humo de actitudes ambiguas. Prefiere declararse antifascista, antinazista, anticomunista, en lugar de afirmar un ideario de auténtica raíz argentina” y “so pretexto de levantar una barrera contra riesgos foráneos, suspende todos sus juicios sobre las instituciones vigentes, como si el totalitarismo más virulento no se nutriese precisamente de los defectos de esas instituciones y como si esas instituciones fuesen inmutables”.
Aunque no podría formarse una idea del nuevo movimiento nacional que él, como Manuel Ugarte y FORJA, habían anticipado con su pensamiento en muchos aspeectos, un año después de la revolución militar que daría fin a la “Década Infame”, el 2 de junio de 1944, fallece Saúl Taborda. Una lacónica leyenda en su tumba de Unquillo daba cuenta de la razón de su existencia, para quien había sostenido también los ideales de la Reforma y de la independencia espiritual de los argentinos y latinoamericanos: “Saúl Alejandro Taborda. Vivió y pensó para su tierra”.
La revolución de 1943 y el Reformismo
Para el 4 de junio de 1943 (que al fin y al cabo sería el último año de la extendida “Década Infame”), el Partido Demócrata había convocado a su Convención para proclamar el nombre de Robustiano Patrón Costa a la presidencia de la Nación. La Cámara Británica de Comercio anunciaba la realización de un almuerzo en su honor para el 10 de junio. Ya el 3 estaba redactado un decreto del Poder Ejecutivo autorizando un aumento de cinco centavos por kilo de azúcar para que el país costeara los gastos de la campaña presidencial del magnate azucarero.
Por su lado, si al morir Alvear en marzo de 1942, Justo aspiraba a otro período presidencial con el apoyo de los radicales, la muerte de Justo en enero de 1943 inspiró en el radicalismo, huérfano de sus dos líderes históricos, la organización de la “Unión Democrática Argentina”. Se trataba de llegar a un entendimiento general con socialistas y demócratas progresistas para elegir una fórmula presidencial mixta. Los comunistas reservaban para sí un papel protagónico en las negociaciones, a pesar de su ilegalidad formal.
Pero el mismo 4 de junio de 1943, la musa de la Historia no tuvo más paciencia, pateó el tablero e hizo entrar a los nuevos actores en escena.
Aunque la resistencia al golpe de 1943 presentaba aparentemente un dilema casi insoluble: democracia o dictadura, no obstante,¿se trataba acaso de cualquier tipo de democracia, aunque ésta fuera una democracia fraudulenta, proscriptiva, entregadora y hambreadora o, por el contrario, se trataba de terminar con el fraude, la entrega del país, las proscripciones y el hambre de la “década infame”?
Se trataba en todo caso de elegir entre democracia fraudulenta y democracia genuina o “esencial” (como la llamaba Manuel Ugarte), y no era lo que había tenido el país precisamente en los últimos 13 años. En definitiva, se trataba de retomar la senda de 1916 y 1928 o de seguir con la lógica de 1930, 1932, 1938, o sea con la misma “década infame”.
La revolución de 1943 disipó de un plumazo esas dudas, más allá de sus formas políticas y de sus limitaciones ideológicas, demostrando cuán precaria era aquella consigna universitaria abstracta y vacía de contenido que no especificaba ni el modelo de país ni la clase de democracia que pretendía. En cambio, en la mayoría del país sufriente existía una gran expectativa.
Para fines de 1943, prácticamente todos los partidos de la “Década Infame”, tanto los que habían sido oficialistas como los que habían sido la “oposición de su Majestad”, eran ya enemigos declarados del Gobierno provisional. Para todos ellos, esa “Revolución” no debía tener otro objetivo que “la restauración del sufragio libre y el garantizamiento del tranquilo traspaso del poder de los “regiminosos” a los “democráticos”. Ni unos ni otros podían tolerar que la revolución mantuviese la neutralidad ante la guerra, dictase disposiciones de hondo contenido social y aplicase una política favorable al desarrollo industrial en el orden económico” (Ferrero, 1999).
Formados en el liberalismo oligárquico de la época, los universitarios tampoco entendían que este Ejército no era el de la Década Infame y que desde el origen de nuestra historia había “dos ejércitos”.
Llegado a este punto es conveniente y hasta necesario abrevar en dos textos fundamentales para conocer y profundizar este tema fundamental en la historia argentina, con consecuencias e influencia en todos los aspectos de la vida nacional, incluidas las universidades, y que incluyen al movimiento estudiantil como parte activa de la sociedad argentina. Se trata de “Historia Política del Ejército Argentino. De la Logia Lautaro a la Industria Pesada”, de Jorge Abelardo Ramos, y “Ejército y Política”, de Arturo Jauretche. Para completar esta crónica de época, tracemos un panorama de lo que el “Ejército Nacional” haría en los próximos dos años, antes de producirse el 17 de octubre de 1945 y darle a aquella revolución militar el aliento popular que le faltaba.
Una revolución nacional obrero – militar
La falta de grandes sindicatos y de partidos políticos defensores reales y directos de la clase obrera industrial naciente, había creado un gran vacío en el sistema de representatividad tanto de los trabajadores como de las clases productivas. La natural adhesión de los trabajadores al coronel Perón se originó en ese gran vacío político, que los partidos existentes -radical, socialista, comunista, entre otros- no representaban.
“No podía sorprender -sustenta agudamente Abelardo Ramos-, que, en tales circunstancias, el Ejército -liderado políticamente por Perón– cumpliera -antes de la organización como tal del peronismo- la función de reemplazar al partido político inexistente”.
Fue así que las mayorías nacionales encontraron en Perón a su líder político y “Perón encontró su verdadero partido en el Ejército”. No hay que extrañarse que esto ocurriera, porque ya había sucedido con el general San Martín, cuando el Ejército jugaría el papel de un partido en la revolución de la Independencia, siendo San Martín su líder.
No por nada, entre el 9 y el 28 de junio de 1956, fueron asesinados por la “revolución fusiladora” 19 militares de distinto rango -siendo el de mayor rango de ellos el Gral. Juan José Valle– y 13 obreros activistas o militantes de la causa peronista, en varios lugares de la provincia de Buenos Aires (Lanús, León Suárez, Campo de Mayo, Escuela Mecánica del Ejército, Automóvil Club Argentino, Penitenciaría Nacional de Av. Las Heras y ciudad de La Plata).
Así también hay que entender, para no asumir posturas anti militaristas abstractas, ahistóricas, ultraizquierdistas o anti nacionales, que “hubo siempre en el país un sector de Ejército que estuvo con el pueblo o los intereses nacionales -no fue el caso del Cordobazo-, enfrentado a otro que defendía los intereses opuestos” (como ocurrió en 1930, en 1955, en 1969 o en 1976). Entre 1943 y 1945, “un jefe militar se transforma en cabeza de un movimiento de masas nacionalista, popular y revolucionario”.
Así comenzó aquella revolución nacional del ‘45, con Perón -o sea el Ejército- como su cabeza– y el Movimiento Obrero Organizado -en forma progresiva y creciente a medida que se institucionalizaba– como su columna vertebral.
Desde 1943 en adelante, el gobierno militar comenzó a estudiar el revalúo de las tarifas aduaneras con fines de protección industrial. Creó la Secretaría de Industria con jerarquía de Ministerio en substitución de la Dirección de Industria y Comercio, que “funcionaba” con una pequeña oficina dentro del Ministerio de Agricultura de la Nación, consustanciado éste con la política anti industrialista de la oligarquía agropecuaria exportadora y anglófila.
El 4 de abril de 1944 -por nombrar solo algunas de las medidas típicas de nacionalismo económico emprendidas por el gobierno militar, antes de que el pueblo confirmara electoralmente a Perón como su líder político-, se crea el Banco de Crédito Industrial Argentino para el otorgamiento de préstamos a largo plazo para la burguesía industrial naciente en un país que debía unir a sus clases nacionales (burguesía y proletariado, militares y civiles, religiosos y laicos, clases medias urbanas y rurales, medianos y pequeños productores y comerciantes, profesionales, docentes y estudiantes) para contrarrestar la estructura política, económica, social y cultural que la oligarquía anti industrial, anti obrera, anti argentina y culturalmente colonial había impuesto.
No olvidemos tampoco la creación el 20 de octubre de 1943 del Instituto Aeronáutico (IA) con la estructura de la Fábrica Militar de Aviones (FMA) inaugurada en 1927 (durante otro gobierno popular).
Sin duda, “la fabricación de aviones en nuestro país influyó decididamente en la creación de la carrera de ingeniería aeronáutica de la Universidad Nacional de Córdoba”, como afirma Juan Ignacio San Marín, nieto del Brig. Juan Ignacio San Martín, en un libro en homenaje al Ing. Norberto Luis Morchio, diseñador y creador junto a su abuelo del Pulqui I (uno de los primeros aviones a reacción del mundo) y el Pulqui II,más avanzado aun tecnológicamente, al nivel de los mejores desarrollos soviéticos, ingleses y norteamericanos de la época.
Llegado a este punto -fines de la década del 40, comienzos de la década del 50- “la República Argentina estaba al nivel más alto en el mundo en el desarrollo de aviones”.
El Brig. Juan Ignacio San Martín fue el primer director del IA en 1944, gobernador de Córdoba entre 1949 y 1951 y el gran propulsor de la industria aeronáutica y el desarrollo industrial de esta provincia durante la primera década peronista. Tanto en su carácter de primer mandatario cordobés como de ministro de Aeronáutica del Gral. Perón (y a pedido de él) a partir de 1951, el Brig. San Martín organiza las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado -IAME-.
La empresa estatal, que reunía al Instituto Aeronáutico (dedicado al desarrollo de proyectos con tecnología propia) y a la Fábrica de Motores y Automotores, comenzaría en Córdoba la producción en serie de automóviles, tractores, motocicletas y “proporcionó trabajo a miles de operarios y empresas particulares e industriales proveedores de partes”, como bien dice Roberto Ferrero en “Jalones de la Vida Cordobesa” (Junta Provincial de Córdoba, 2009). Cabe agregar que el Brig. San Martín fue además un colaborador importante del Gral. Manuel Nicolás Savio –“padre de la siderurgia nacional”- en el desarrollo de la Argentina industrial en el marco de esa revolución nacional en curso.
Pues bien, fuera de las medidas específicamente económicas, desde noviembre de 1943, rompiendo con la tradición oligárquica, comienza a impartirse una nueva política laboral y una nueva orientación sindical desde la recientemente creada Secretaría de Trabajo y Previsión (antes solo Departamento de Trabajo), a cargo del coronel Juan D. Perón, emparejando la relación de fuerza entre el bloque oligárquico y el bloque nacional.
A pedido del general Basilio Pertiné -refiere Ramos– se intervinieron las oficinas de la CADE y se designó una Comisión Investigadora presidida por el coronel Matías Rodríguez Conde, para estudiar los célebres antecedentes de la compañía corruptora y la legitimidad de su concesión. Fuerzas policiales intervienen las oficinas de las compañías eléctricas de Tucumán, de Electricidad del Norte Argentino y otras similares.
Al cabo de una década de interrupción, vuelve a funcionar el Ferrocarril Trasandino que unía al país con Chile y se fletan las primeras unidades de carga para reanimar la vida económica de las poblaciones del Interior. La Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los frutos del ignominioso acuerdo Roca-Runciman durante la “década infame”, es intervenida y nacionalizada. Asimismo, se nacionaliza la Compañía Británica de Gas y se impulsan las industrias militares (Ramos, 1957).
El Ministerio del Interior encomendó a una Comisión el estudio de la nacionalización de los servicios telefónicos y se adquirieron por el Estado los servicios ferroviarios de Rosario a Mendoza. En cuanto a política social, se dispuso la rebaja de alquileres en toda la República.
Sin duda, desde 1943 a 1955, el complejo militar industrial -a través de Fabricaciones Militares- jugó un papel de primer orden en la política estatal del peronismo: “El Ejército (brazo del Estado nacional), suplía el raquitismo del capital argentino. Levantaba Altos Hornos en el Norte, mientras la Marina iniciaba la explotación de cuencas carboníferas en el Sur. Esas fábricas no solo producían armas (que hacía falta para la defensa de la soberanía territorial), sino que su actividad fundamental estaba dirigida a proporcionar a la industria liviana y mediana los accesorios y materias primas requeridas para su continuidad productiva”, donde se tejía la soberanía plena y el pleno empleo al mismo tiempo.
Si hacemos un sintético inventario de lo que resultó finalmente la revolución peronista en la creación del capitalismo de Estado argentino, podemos mencionar “la creación de la Flota Aérea del Estado (que realizó su glorioso bautismo de fuego en Malvinas) y el desenvolvimiento gigantesco de la Flota Mercante Nacional, que independizó en gran parte al país del secular transporte marítimo inglés que proporcionaba a Gran Bretaña parte de sus “ingresos invisibles” … La nacionalización de los seguros y reaseguros, que vulneraba directamente las finanzas británicas y reservaba para el país una de las suculentas fuentes de ingreso (¡Ahora resulta que nos faltan capitales!) … La construcción de diques y usinas, la construcción del combinado siderúrgico de San Nicolás (Plan Siderúrgico Nacional o Plan Savio), el gasoducto de Comodoro Rivadavia, la expropiación del doloso grupo Bemberg, y la creación de un sistema estatal defensivo en los más variados órdenes…”, además de obtener la dirección del Comercio Exterior y comenzar el desarrollo de la energía nuclear (primero en América Latina y uno de los pocos del mundo en aquel tiempo) …
Industrias estratégicas, servicios públicos, recursos naturales y energéticos, energía nuclear, comercio exterior, finanzas, etc., se iniciaron, volvieron o pasaron a manos del Estado y de la Nación durante aquella década histórica del Peronismo.
Los caminos que se bifurcan
Pues bien, los mismos sectores civiles que habían apoyado el golpe de 1930, se manifestaron en contra del golpe de 1943. Y doce años después se pronunciarían a favor del golpe de 1955, esta vez con el acompañamiento del “otro” Ejército.
¿A qué respondía esa aparente incoherencia? Había de todo, pero en última instancia tenía que ver con la ideología -transmitida de padres a hijos- de la clase media agropecuaria argentina (cada vez más urbana y cosmopolita), no siempre en el mismo carril de los intereses populares y nacionales. Sin duda, esa ideología era el resultado del nacimiento de la clase media argentina en el marco de la conformación del sistema oligárquico en nuestro país, con sus caracteres sociales, económicos y psicológicos particulares: elitismo, exclusivismo portuario, asociación económica con el Imperio Británico y dependencia mental del extranjero. La ruptura ideológica de los hijos con sus padres –fenómeno conocido como la “nacionalización” de las clases medias (“verdadero parricidio” ideológico)- sobrevendría recién con la generación de los 60 y 70.
Si cabe una explicación de lo que pasó, algunos autores reúnen los siguientes argumentos: la entrega de la enseñanza al nacionalismo católico (que no había hecho ningún mérito para merecerlo), la disolución por decreto de los partidos políticos (que habían aceptado la entrega del país), el amordazamiento de la prensa (que había ayudado a voltear a Yrigoyen y a mantener la condición subordinada del país durante una década), sin reemplazarla por una prensa nacional, y la falta de debate público de las cuestiones nacionales en esos medios de prensa y en las Universidades donde reinaba la cultura oligárquica, finalmente “enajenaron al gobierno militar el favor de vastas capas de la pequeña burguesía y consolidaron a ésta en la dependencia a sus direcciones tradicionales” (Ob. Cit.).
“Los jefes de los viejos partidos –varios de ellos a frente del movimiento estudiantil de la época- dijeron a sus seguidores que se estaba en presencia de un régimen “fascista”, y el grueso de las clases medias, educadas en las tradiciones del laicismo y las libertades democráticas (aunque el “padre de la democracia” hubiera estado proscripto y deshonrado a través de la aceptación por su partido de la farsa democrática), atemorizadas por las ideas culturales de Giordano Bruno Genta y por la dureza cuartelera del régimen, tuvo motivos para creerles y se distanció de la revolución”.
Pero al mismo tiempo que se oponían al régimen de facto -sin ninguna otra consideración, después de 13 años de “década infame”-, “los partidos liberales reiniciaban de manera informal pero concreta sus contactos para reflotar el proyecto de “Unidad Democrática” que la irrupción de la milicia había dejado en suspenso” (Ob. Cit.).
Al no plantear ninguna alternativa a la década vivida entre 1930 y 1943, como de hecho lo hacía el régimen militar para terminar con ella, y volver sobre sus pasos, los partidos “democráticos” renunciaban lisa y llanamente a la transformación del país que de hecho la revolución militar planteaba.
A partir de entonces –a pesar de los gruesos errores del gobierno militar- la situación fue evolucionando lejos de los “partidos” pero cada vez más cerca del pueblo, hasta que amaneció el 17 de octubre de 1945. Un mes antes, una multitudinaria Marcha de la Libertad y la Constitución había arrastrado a la juventud estudiantil al bando contrario.
Pero la historia no se detenía y buscaba un lugar donde sentirse más cómoda y continuar la tarea que le había sido arrebatada en 1930.
En la próxima década se escribiría una de las más grandes páginas de la historia contemporánea argentina, afuera y a contrapelo de los claustros universitarios que, siguiendo a las clases más acomodadas del país, se plegarían a consignas antinacionales y antipopulares.
Los reformistas y el ‘45
Sin duda, el año 45 divide la historia del siglo XX en dos mitades y resulta una bisagra en la lucha por un país mejor. El protagonismo de la clase trabajadora caracteriza esta etapa. En esas circunstancias, ¿cuál fue el papel del movimiento estudiantil y del reformismo?
Si bien la primera etapa del movimiento militar del 43 se enfrentó de plano con la dirigencia y la masa reformista, el golpe de timón que aplicó el coronel Perón y su aliado Edelmiro Farrel a partir del 1º de marzo de 1944, aparte de desconcertar a los aliados de la primera hora (el nacionalismo aristocrático), le imprimió a la gestión política una decidida orientación social y antioligárquica.
No obstante, a tal punto había llegado el enfrentamiento con el estudiantado, que en un intento por “llegar a una conciliación con el demos universitario movilizado en su contra del modo más activo”, el 28 de agosto de 1945 Perón les hablaba por radio a los estudiantes reformistas de todo el país el 28 de agosto de 1945.
En esa alocución el Coronel les recordaba algunas verdades que parecían haber olvidado, como la época en que “en levadura de fraude, violencia y vejámenes a la ciudadanía, todo se compraba y vendía, hasta la Patria misma”. Asimismo, Perón le reconocía al movimiento reformista que las intervenciones a las universidades habían permitido restaurar a “los lastimados por vuestras propias conquistas” y formalizar “una Universidad intransigentemente medieval”. Es más, el mismo gobierno –reconocía el prominente funcionario- se había visto obligado a desmontar esa política retrógrada, devolviendo “la autonomía a la universidad mediante elecciones absolutamente libres”. Finalmente, Perón prometía en aquel mensaje “el voto estudiantil para actuar en la integración de las ternas de profesores”.
Era un buen intento. Pero sensibilizado por la represión y atropellos de los que había sido objeto en la etapa clerical-fascista por parte del régimen militar del 4 de junio de 1943, el movimiento estudiantil fue impermeable a cualquier llamado a la conciliación. Cuando el 9 de octubre de 1945, el Coronel Juan Perón fue obligado a renunciar a todos sus cargos y era encarcelado en Martín García -como había sido antes Hipólito Yrigoyen y lo sería después Arturo Frondizi por las mismas causas y por las mismas fuerzas sociales-, la clase media del país entero, y especialmente el estudiantado, festejó ruidosamente su alejamiento de la vida política argentina.
Sin embargo, advierte Ferrero, la amplia posición unionista (dispuesta a alinearse en la Unión Democrática) “no era compartida por la totalidad de la masa reformista, en cuyo seno no podían sino reflejarse las contradicciones que fisuraban al frente antiperonista. Porque, en efecto, al lado de los partidos más entusiastas por la unidad irrestricta, como el PC, PS, PDP y el ala “unionista” del radicalismo, se perfilaban las objeciones de la Intransigencia radical, cuyos dirigentes (Sabattini y Del Castillo en Córdoba y Frondizi y Balbín en Buenos Aires) sentían cierta renuencia por alinearse con los grupos conservadores que durante tres lustros habían excluido al pueblo del comicio mediante el fraude más escandaloso” (Ob. Cit.).
Sabattini y la disyuntiva del 45
Aparte de la equidistancia de Amadeo Sabattini respecto al gobierno de 1943 y de la oposición “democrática” (que pedía la expulsión del partido del caudillo yrigoyenista del Interior), es prácticamente desconocida la oportunidad histórica que tuvo el cordobés cuando -desplazado ya Perón por sus colegas, y preso éste en Martín García, el General Ávalos -triunfador del 9 de octubre- llamó a Buenos Aires a Sabattini para ofrecerle el gobierno, ante la postura contraria de la Marina y de los partidos de la oposición que exigían entregarle el poder a la Corte Suprema.
De esas negociaciones formó parte hasta el mismo Arturo Jauretche, a quien Sabattini en algún momento le contestó: “Tiene razón. Hay que tomar el poder”.
Pero después de algunas presiones partidarias, Sabattini le comunicaba a Jauretche: “El Comité ha resuelto que se entregue el poder a la Corte, y yo lo acato”. El agudo Jauretche le contestó ya sin pensarlo más: “Ya no hay otra alternativa para el país que Perón o la oligarquía. Hemos jugado a la vieja política la última carta que era usted” (Ob. Cit.).
El 15 de octubre de 1945, el presidente Farrel levantaba la clausura a las Universidades y reponía a sus autoridades legítimas. Aunque, paradójicamente, en medio de los festejos triunfales del reformismo por la recuperación de las Universidades, dos días después entraba en escena un actor que hasta ahora no había sido tenido en cuenta: las masas trabajadoras. Era el 17 de octubre de 1945.
“Brotaron el 17 de octubre de las profundidades de la sociedad argentina para sentir el peso multitudinario de su opinión no solicitada –refiere el historiador Ferrero-, y en veinticuatro horas rescataron a Perón de las manos de la oligarquía, hicieron añicos las más sofisticadas y trabajosas combinaciones políticas y anularon la influencia nacional de Sabattini” (Ob. Cit.).
En efecto, el 17 de octubre, en magnífica y pacífica insurrección, los trabajadores movilizados por Mercante, Reyes y Eva Perón marcharon hacia Plaza de Mayo a rescatar a su líder, y una vez liberado lo catapultaron como candidato popular a la Presidencia de la Nación para las elecciones del 24 de febrero de 1946.
Sabattini quedó fuera de la contienda electoral, aun cuando había sido explorada por parte del peronismo la fórmula Perón-Sabattini, desechada por el cordobés.
En la Convención Nacional del radicalismo, que proclamó la fórmula Tamborini-Mosca para febrero del ‘46, el fetichismo de la “unidad partidaria” dejaría entrampados a los que todavía seguían inspirados por el gran ausente de 1916 dentro de aquel gran movimiento popular.
En aquella Convención, el viejo reformista intransigente Antonio Sobral cuestionaba la Unión Democrática manifestando que la Intransigencia no podía apoyar “la unidad con quienes fueron autores del despojo del radicalismo, ni con los enemigos en las tribunas y en el parlamento” pues “el radicalismo ha estado siempre frente a los partidos que hoy levantan la bandera de la unidad”.
Esta era la conclusión del lúcido dirigente radical: “No podemos estar con ningún partido extraño a la Constitución, ni podemos estar tampoco con esas fuerzas del capitalismo imperialista donde se apoyan y se articulan unas cuantas fuerzas llamadas de la Unidad Democrática” (La Voz del Interior, 30/12/45). Sin embargo, al poner el carro partidista delante del caballo de los intereses nacionales, la intransigencia –en minoría- aceptó la resolución de los “unionistas” y “antipersonalistas”, olvidando que hasta el mismo Yrigoyen los había enfrentado y derrotado en las elecciones de 1928.
Como había dicho el viejo caudillo popular, fiel a su principio de que se rompa, pero no se doble: había que empezar de nuevo. Eso haría el nuevo movimiento nacional liderado por el entonces coronel Juan Perón, al constituir una nueva síntesis y a la vez la continuidad, profundización y superación histórica de la etapa nacional anterior.